Sí, tenía una mirada terrorífica. Sí, era naranja. Pero… ¿era una calabaza?…NO. Pablo comprobó el desastre nada más ponerse el disfraz que había traído su padre. «Podría servir para Carnaval, pero… ¿mandarinas en Halloween? ¡Nadie ha visto mandarinas de Halloween!», pensaba con frustración. Nadie excepto su padre, claro, y ahora Pablo tenía un problema.
Su abuela había intentado ayudar, cosiendo una expresión malvada en la mandarina, pero ni con esas lograba parecerse a una calabaza. Eran las siete de la tarde, y la fiesta empezaba en media hora. Resignado, se colocó el traje redondo de mandarina, medias a rayas naranjas y marrones, una camiseta de manga larga para el frío y un sombrerito con hojas verdes, con las que antes había estado jugando Uruk, su inseparable gato.
—No olvides la bolsa para los caramelos —dijo su abuela.
—¿Crees que aguantará? —preguntó Pablo.
—Depende de cuántos caramelos pienses recoger —le guiñó un ojo ella.
—Espero que se desborde, abuela. ¿De verdad no puedo llevarme a Uruk?
A Pablo le encantaba la idea de llevarse al gato, pero su familia insistía en que sería un lío y podría perderse entre la multitud. Aunque el pueblo solía ser pequeño, cada Halloween acudían decenas de vecinos que nadie sabía de dónde venían.

Al llegar a la plaza, Pablo notaba que algunos niños se burlaban de su disfraz. No ayudaba mucho el hecho de que él mismo había presumido de «superdisfraz de calabaza» durante semanas, pero ahora el destino le había devuelto la jugada haciéndole pagar su excesivo entusiasmo. Cuando todos estuvieron reunidos, el alcalde comenzó con un discurso vacío que emocionó a absolutamente nadie, mientras todos esperaban que , de una vez por todas, diera la cuenta atrás.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno…
El griterío y las risas se mezclaron de inmediato con un extraño bullicio y hasta algunos gritos. Pablo se subió a un banco y observó cómo todos en la plaza comenzaron a actuar de forma rara, como si se hubieran transformado en sus disfraces. ¡La fiesta se convirtió en un caos absoluto! El profesor de matemáticas, vestido de vampiro, se tambaleaba y bostezaba como si fuera a quedarse dormido en su ataúd, abría y cerraba su capa con aires teatrales. Cerca de él, el chico-robot avanzaba con pasos rígidos, hasta que, de repente, se puso a bailar una danza extraña que nadie podía dejar de mirar. Al otro lado de la plaza, un grupo de chicos disfrazados de dinosaurios devoraban dulces con ferocidad, lanzando rugidos que daban más vergonzosos que amenazantes.
Pablo no entendía por qué él no sentía ningún cambio. Las brujas intentando volar, esqueletos buscando abrigos porque se les estaban congelando los húmeros y niños disfrazados de araña cubriendo las farolas con telarañas de lana. Como aquello no tuviera fin iban a terminar por parecer el sofá de la abuela, lleno de mantas de ganchillo. En medio de tanta locura, Pablo era el único inmune al hechizo. Debía hacer algo y rápido. El pensamiento de Pablo iba y venía como un columpio, tan pronto pensaba en alguna idea y creía que era brillante como al segundo siguiente pensaba que era la peor. Absorto como estaba en darle mil vueltas a la cabeza, el pequeño Pablo se pegó un susto tremendo cuando un animal saltó encima de su hombro…
—¡Uruk! —Pablo lo acarició, feliz de verlo—. Los disfraces están volviendo locos a todos, menos a mí. ¿Por qué no tiene magia esta mandarina?
En la plaza seguía el tumulto de gente hechizada por los disfraces, la situación se hizo casi insostenible cuando los Frankenstein comenzaron a perseguir a los espantapájaros. Mientras Pablo divagaba, Uruk comenzó a mordisquear su disfraz, dejando pequeños agujeros
—¡Uruk, me estás rompiendo el traje! —el animal miró con cara de pena por toda respuesta.
—Eso no es excusa, no está bien que… Espera, ¿qué llevas en el bigote?
Al revisarle la nariz a Uruk, se dio cuenta de que la llevaba manchada de algo dulce y naranja, un jugo con olor muy intenso…
—¡¡Mi mandarina!! —puso cara de amargor, su gato había destapado a mordiscos el único olor que a Pablo le disgustaba del otoño: el olor de las mandarinas.
Con todo el jaleo formado, ni se había dado cuenta de que su traje sí había cambiado. Ahora Pablo estaba cubierto de suculentos gajos de mandarina. ¡Se podía decir que era una auténtica clementina con denominación de origen y todo! Solo una niña disfrazada de sirena que intentaba caminar sobre sus aletas sacó al ahora cítrico Pablo de sus pensamientos, la niña tenía tanta sed que se acercó y probó un poco del jugo que había caído en una hoja. PLUF. En cuestión de segundos su cola volvió a ser de tela acolchada.
¡Eso es! Pablo ya sabía qué hacer. Abrió su disfraz y comenzó a sacar los gajos de la mandarina, los fue repartiendo por trozos a todos sus vecinos. El remedio hizo efecto de inmediato, quien comía de los gajos volvía a su personalidad normal. Al fin, la tranquilidad volvía a reinar en toda la plaza, comenzaban las primeras risas y suspiros, los que antes se perseguían ahora se abrazaban, todos los habitantes del pueblo respiraban aliviados… ¿todos? Bueno, no todos; después de repartir su mandarina, Pablo se había quedado sin disfraz. No le quedaba ni la sonrisa malvada que le había cosido su abuela, de nuevo estaba vestido con su pantalón de cuadros y camiseta de siempre.
Sin embargo, al pequeño Pablo le quedaba una satisfacción aún mayor que la de cualquiera; había subestimado su propio disfraz por parecerle ridículo y, sin esperarlo, había resultado ser el más mágico y maravilloso de la noche.
Estaba claro, aquella noche de Halloween hubo un pequeño-gran héroe en el pueblo y por méritos propios se ganó el privilegio de dar la cuenta atrás. Subido en el escenario de la plaza, Pablo gritó…
Cinco, cuatro, tres, dos, uno…
© Belén Alarte
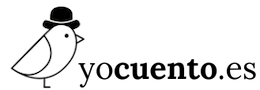




![Poet[tober]](https://yocuento.es/wp-content/uploads/2024/10/collage-mini-para-blog-min-265x100.png)

