
ACTO I
Limpiar la cristalería de casa cada Navidad es tan sagrado como puede serlo beber buena cerveza en Munich. La abuela lo hacía dos veces al año, una en mayo por razones de festividad del pueblo y otra en diciembre. Yo lo hago una vez.
Las copas se lavan con cuidado y se dejan secar boca abajo. Mi juego, cuando todavía contaba con apenas nueve años, era ver las gotas de agua cayendo por la curva del cristal. Ya no tengo distracciones de ese tipo por lo que las seco con un trapo limpio y nuevo.
Ese día saqué las cuarenta copas, todas, y las ordené por el tipo de bebida que podrían contener. Formaban un escuadrón de cristal que reflejaba la poca luz que se colaba por la ventana. Puse la última copa, de probablemente vino blanco, cuando sonó el teléfono en la otra habitación.
Ni quién llamó, ni el objeto de la conversación resultaron excesivamente relevantes pero al volver a la cocina tropecé con el palo de la escoba, que surgió de la nada, como por arte de magia, mientras yo hablaba por teléfono. Con un pie enganchado en el palo de la escoba y el otro en el aire, mi cuerpo avanzó los centímetros suficientes para sujetarse en la mesa. El cristal se tambaleó y el sonido de la caída fue pasando de anecdótico a colosal en cuestión de segundos.
Sólo quedó en pie una copa. De vino tinto, pensé yo.
La cristalería se deshizo en trozos que se repartían por el suelo como un bazar en rebajas. Me agaché a comprobar el desastre, recogí dos del suelo y los miré como si fuera la primera vez que veía cristal. Seguro que a mi abuela jamás le habría pasado aquello. Y fue pensando en mi abuela, en mí misma y en comparaciones odiosas, cuando me di cuenta de que aquellos dos trozos de copa tenían cortes simétricos, la línea perfilaba entrantes y salientes que encajaban a la perfección. Uní los fragmentos como si fueran partes del santo grial, abrí los ojos.
Al recoger el sexto trozo de cristal ni siquiera miré al suelo, sabía que se iba a ajustar perfectamente al perfil del trozo anterior. Entre mis dedos sujetaba la copa rota y la hacía girar, en algún punto de aquellos trescientos sesenta grados había algo que me hacía sonreír. Todo se iba pegando sin mayor esfuerzo, cada línea, cada triza, cada figura era la correcta y daba paso a la siguiente. Tan solo era unir cristales pequeños… para obtener copas… que obtenían una cristalería; en unas horas había logrado restaurar las cuarenta.
ACTO II
Ya está limpia, pensé mientras miraba la cristalería al completo. Me detuve ante la copa de vino tinto que sin motivo había quedado intacta tras la caída, me parecía distinta. No lo dudé y la estrellé contra el suelo. Mi rostro tenía una estúpida media sonrisa, de nuevo solo había que recomponer los trozos, me arrodillé para recoger el primero. Dejé de sonreír en el acto.
Desde entonces cada año, cada Navidad, limpio treinta y nueve copas de mi cristalería.
Si florece una vez, deja de vuele,
si llena no vuelvas a repetir
porque hay cosas que no pasan
como cristal que duerme
en trozos que puedas unir.
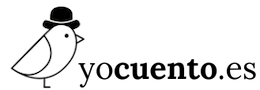





![Poet[tober]](https://yocuento.es/wp-content/uploads/2024/10/collage-mini-para-blog-min-265x100.png)

